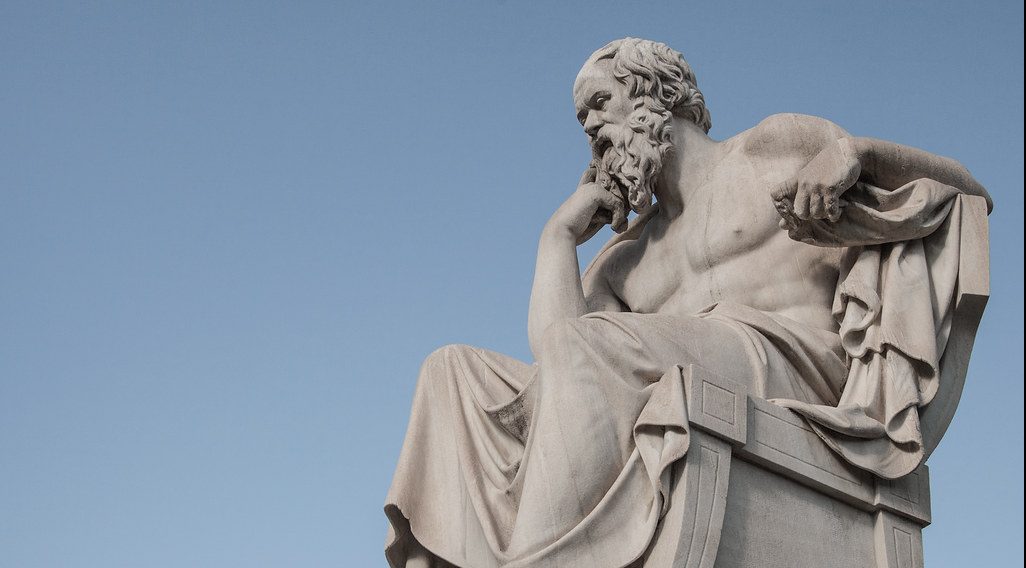
Autor: Fernando Bayón
Cada día es el día mundial de al menos 20 cosas. Entre ellas, el flamenco, el cáncer de mama, la salud mental, el ictus, los galgos, los calvos (aviso, el 7 de octubre), el nirvana (siempre se nos olvida el 8 de febrero), las legumbres, los besos robados (el 6 de julio, no coincidente con el nacimiento de Truffaut, ay), las habilidades de la juventud (seguro que hay alguna iniciativa machista para fundirlo con el anterior), el ecosistema manglar, los bancos, la neutralidad (estos dos últimos separados sólo por una semana, una auténtica provocación), el escepticismo (que cree al menos en su día internacional), el arco iris (un alarde de sutileza turneriana, un día celebratorio de la penetración del sol en las gotas de lluvia en ángulo preciso de 42°). Y la filosofía. Hoy.
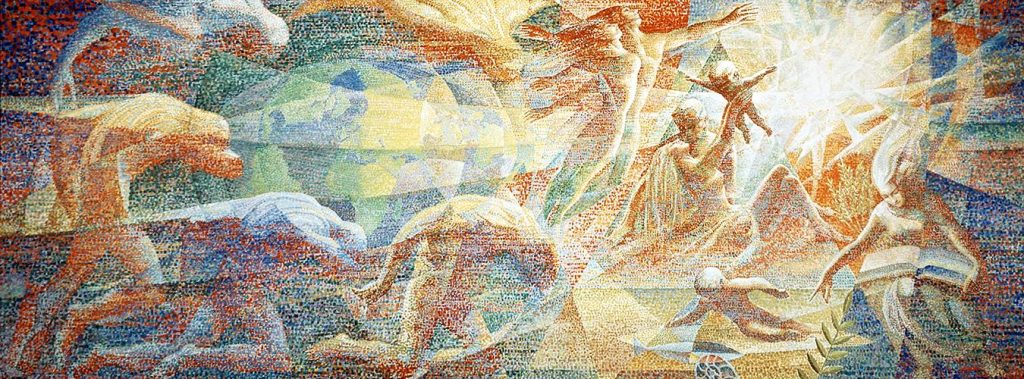
No todos estos días mundiales tienen detrás el aval de la UNESCO. No todos vienen proclamados por una agencia especializada de Naciones Unidas y acompañados con una nota conceptual de alta gama, en que se correlaciona directamente el objeto a memorar con valores tan elevados como la democracia, los derechos humanos y la justicia social. Pero el Día Mundial de la Filosofía, sí.
Algunos (otros) días mueven a chiste, o parecen tirar del manual del “agraviadito”, o incitan a pensar que son cosa de lobbies con interés de colonizar por un rato la opinión pública, o resultan fatigosos por la redundancia con que pretenden elevar determinadas causas a la altura de nuestra conciencia (perdón por el patinazo hegeliano). ¿Por qué no iba a ser también este el sospechoso caso de la filosofía (en su día)?
Razones para el agravio, las hay. Y muy serias. Motivos para clamar ante eso que, pese a los mensajes estupefacientes de la clase política y las fake news de las políticas de clase, seguimos denominando “opinión pública”, también. Y muy pertinentes. Cuando a alguien, como a mí, le toca hacer el pánfilo y firmar -todo amor- un panflet o filípica en defensa de la filosofía (en su día), lo primero que se le suele ocurrir es poner el foco sobre la Ley de Educación que, por turnos, y desde hace décadas, es la herramienta con que la gobernación de España yugula la relación entre formación obligatoria y filosofía, conforme al secularizado decreto del “Dejad que los niños no se acerquen a mí”.
Después de todo, ¿qué razones, atendibles por padres tempranamente estresados por la profesionalización de sus hijos, podrían aducirse para apoyar la connivencia entre juventud y filosofía en un mundo que ha interiorizado la improductividad epistemológica (caramba, Husserl) de esa venerable pero inútil María?

La Ley de Educación, por turnos, y hasta la última de todas las últimas, busca sustitutos ad hoc para la filosofía en el currículo de la enseñanza obligatoria: y lo grande (un hallazgo filosófico en toda regla) es que los encuentra, o los hace pasar por tales. Pongamos por caso una testimonial educación en valores éticos y cívicos. La Ley, en realidad, es más wittgensteiniana de lo que ella quiere reconocer en sede parlamentaria, y sabe por lo bajinis que cuando habla de sustitución está hablando de disolución. Y es de admirar el pragmatismo del legislador, que acaso acepte y celebre que, cuando va a comprar árboles que plantar en su jardín, el vendedor le extienda directamente los kiwis, las cerezas y los kakis.
A otros, un punto más goethianos, nos interesa, o encontramos particularmente bello, asombroso y educativo, asistir al proceso por el que cada especie arraiga en un paisaje, despliega conflictivamente sus formas y madura sus órganos, antes de resultar (o no) en un fruto cuajado y listo para combustionar en un aparato digestivo, con unos resultados más o menos benéficos, que eso ya se verá. Y si esta mirada sobre los procesos (no me atrevo a decir sobre los “fundamentos”) de cualquier fenómeno de relevancia humana se promulga en la enseñanza de otras disciplinas no entiende uno por qué se escatima en relación con el vínculo entre conocimiento filosófico y valores éticos, por ejemplo.
¿Por qué llorar la no-obligatoriedad de la filosofía en el currículo de la ESO? ¿No éramos todos buenos foucaultianos, no hemos leído el canon postmarxiano, o aprendido a citarlo respetablemente sin leerlo, y sabemos que detrás de cada obligación institucional hay una tentativa de control obediente a intereses dominantes? Quizás por eso no celebramos la no-obligatoriedad. Quizás porque hay que voltear ese progre prejuicio que convierte en sospecha la obligación, esa institución tan pacificadora cuando es benévola (he levantado los ojos y he visto un libro viejo de Hobbes).
Porque detrás de este ejercicio legal hay una operación avalada por algo que fluctúa entre ideología política, ídolo de la caverna y doctrina socioliberal típica de fundadores de empresas-escuela, un batido que debería ser discutido en la arena pública si es que alguien sigue creyendo en el papel de la educación en la construcción de una democracia viva, es decir, agónica, conflictiva, plural, imperfecta, crítica, inacabada y concernida, no sólo epidérmicamente, por la injusticia social.
La educación está en manos de supuestos metodólogos, de pedagogos de la innovación, de apologetas del cómo, de denostadores del qué, de mentores del mentorazgo, de patrocinadores del empoderamiento, de ministrables influencers de la positividad, de ejecutivos de la netflixación de la conciencia personal, de valorizadores de la “puesta en valor” (da igual, pero diga “puesta en valor”).
Estremece verlos pontificar, con blanda retórica mass-mediática y tópicos de youtuber universitario, sobre la necesidad de que el niño practique el bonito arte de la interrogación y la duda (mientras asisten impasibles al borramiento de Descartes), sobre la importancia de la gestión de la mediación en conflictos (mientras abominan, totalmente, de Hegel), sobre el nuevo paradigma tecnoemocional y la recuperación de la afectividad, que ha sido reprimida en nuestras aulas del tipo del “Espíritu de la colmena” (mientras olvidan a Spinoza y a Schopenhauer, y de paso a Erice), del impulso de la autonomía personal en un mundo cada vez más competitivo (mientras orillan a Hume y a Kant, muy poco emprendedores ambos, salvo para levantarse a comprar el periódico).

Cada día es el día mundial de, al menos, veinte cosas. Hoy lo es de la filosofía. En su día, hagamos todos un poco el pánfilo, no me dejen solo, para ver si tenemos amor suficiente hacia ella que nos ayude a convertir nuestros panfletos gremiales en razones públicamente atendibles. Hemos quedado en que el mundo de las emociones, de la elegibilidad a la carta de contenidos, del empoderamiento a través de la seducción de la experiencia y no sólo de la exposición sistemática a la ciencia, parece ser el modelo a seguir. ¿O sólo cuando se trata de avalar la legalidad de la desaparición curricular de la filosofía?






One Response
Muy buen artículo, gracias por la reflexión.