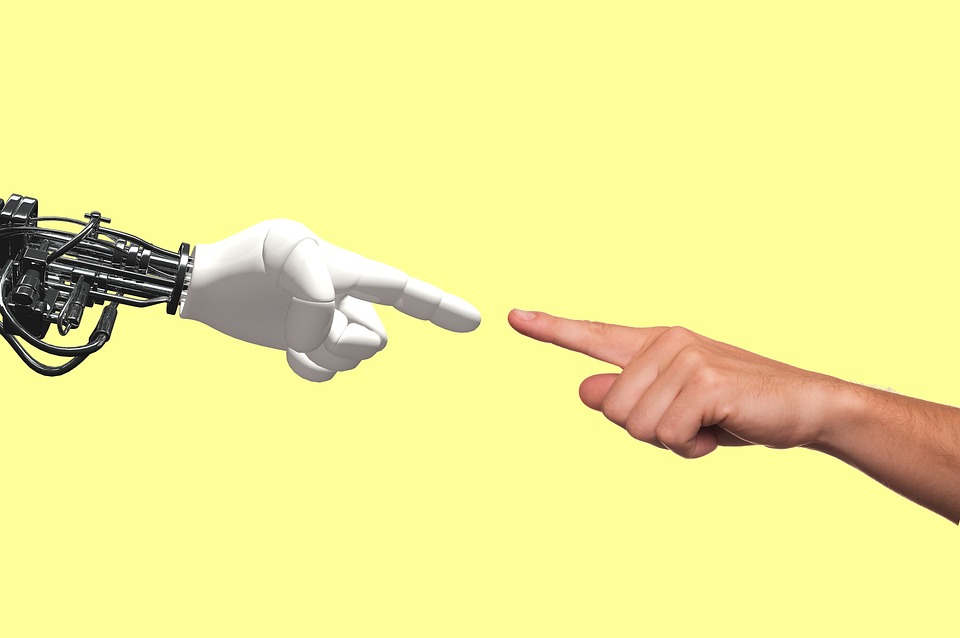
Fui en mi adolescencia alegre consumidor de cómics de superhéroes. Sin pretenderlo conscientemente, he ayudado a que mis hijos también lo sean, y hoy disfrutamos juntos en cada oportunidad en la que el genial Stan Lee nos atrae al cine a ver cómo los efectos digitales permiten mostrar en película más que lo que los lectores de cómic imaginábamos hace cuarenta años.
Del mismo e intenso modo, tantas cosas que no imaginábamos hace cuarenta años hoy están aquí. Suelo comentar que uno de los indicadores de lo esencial que es la tecnología en nuestras vidas es cuántos impactos tecnológicos tenemos en los medios generalistas. ¿Os imagináis hace unas décadas leer en un periódico «desarrollan un algoritmo quicksort de búsqueda rápida» o «por fin se elabora un protocolo de interconexión de sistemas abiertos»? Pues hoy todos sabemos de la revolución de la inteligencia artificial u opinamos de blockchain (tantos opinan y tan pocos lo entienden).
Hace cuarenta años era necesaria una ética profesional. Los bancos empezaban a utilizar alegremente nuestros datos de formas sistemáticas, los pilotos automáticos empezaban a salvar vidas (o a perderlas) en los aviones, los cohetes espaciales llegaban con éxito a la luna o se perdían en el espacio por fallos minúsculos en el código de control. Las ingenieras e ingenieros que desarrollaban cada uno de esos procesos eran corresponsables de todo lo que produjeran. Detrás del manido progreso siempre hay afecciones a la vida, a la naturaleza, a la economía, a la sociedad; que tienen interacciones y resultados mucho más allá del simple proceso. Como comentaba Peru hace unas semanas, la tecnología no era inocente, ni lo será.
Cuánto más importante hoy es esa ética. No imaginamos, salvo hecatombe, un futuro sin digitalización, sin algoritmos, sin software controlando todo tipo de procesos. No podemos dejar el diseño de esa tecnología de forma irresponsable en manos de intereses solo económicos o comerciales (o peores).
Hay cientos de ejemplos interesantes a reseñar y analizar. Hoy dedicaré unas líneas a algo que vengo observando los últimos años y me interesa, apasiona y preocupa.
Saber que se puede actuar de forma externa poco invasiva (sin medicamentos) sobre algunos de los neurotransmisores humanos (endorfinas, dopamina) y el propio funcionamiento cerebral, no es nuevo. De esto vienen viviendo un buen tiempo la publicidad, los concursos, los casinos… Sin embargo, cada vez sabemos más de esas correlaciones, y cada vez más sabemos cómo manipularlos de una forma mucho más precisa. Sí es nuevo que los servicios de internet, las apps o los videojuegos ya están utilizando esa información. Y mucho. Y como siempre en la historia de la humanidad, se puede utilizar de formas positivas o negativas.
Así, en los últimos años se han desarrollado estrategias de gamificación que permiten que profesionales de una compañía aumenten su nivel de satisfacción, deportistas tengan más ganas de realizar su ejercicio físico y superar sus retos de salud, pacientes de una rehabilitación estén más motivados para hacerla o aumente la adherencia a un tratamiento. De una forma externa al propio proceso, sabemos cómo utilizar la tecnología para mejorar, motivar, ilusionar. Hay muchos y excelentes ejemplos de cómo la tecnología puede ayudar a las personas a concienciarse, mejorar sus vidas, conseguir sus metas.
Con los mismos conocimientos, en los últimos años algunas apps y redes sociales consiguen incrementar las personas usuarias y su tiempo de uso (y/o sus ratios de conversión en términos económicos), el juego de azar electrónico está llegando a cotas antes nunca vistas de alcance y rango de edad, o los impactos de publicidad son cada vez más exactos. Se habla de hackear el cerebro y si pensamos en qué causan en nuestras emociones una serie de «likes», cuánto tiempo dedicamos en nuestro día a día a las apps y por qué, en qué medida un software se adapta a nuestras capacidades y gustos de forma personalizada según nuestras propias acciones… estarás conmigo en que aquí hay elementos preocupantes.
Informáticas e informáticos llevamos años programando el software para que responda a nuestras intenciones. Ahora sabemos cada vez más de cómo programar al cerebro para que responda a nuestras intenciones. Todavía lo hacemos de forma indirecta (usando el comportamiento y el proceso enriquecido de estímulo-respuesta que, por ejemplo, conseguimos a través de una web, un videojuego o una app). Pero el futuro promete que cada vez va a haber más y mejores canales a través de los que reforzar y mejorar esta programación (no estamos muy lejos de conectar el cerebro directamente con dispositivos digitales). ¿A que asusta? [si quieres saber más, puedes ir a por este post de Lorena]
¿Se puede evitar esta carrera? Lo veo imposible. Se debería observar y regular, aunque la velocidad de crucero de la que hablan Ander y Galo en posts anteriores lo hace extremadamente difícil y nos obliga a legislar siempre muy por detrás de la realidad del mercado. Por eso desde mi punto de vista la mejor manera de enfrentarnos a los retos que posibilita la evolución tecnológica es que los tecnólogos y tecnólogas nos hagamos enteramente responsables de lo que estamos construyendo cada día. Y que incorporemos en los criterios de estos desarrollos, además de los económicos, temporales y productivos imprescindibles, indicadores éticos. Y no secundarios, sino siempre primarios. No deberíamos permitir crear tecnología que no pase antes por un filtro ético, si queremos que el mundo que legamos a próximas generaciones sea mejor que el que nos encontramos (misión irrevocable a la que nos lleva nuestra naturaleza humana).
Así que para acabar, vuelvo a mis hijos. Entre peli y peli de superhéroes, varias veces en su vida, he citado al tío Ben, trágicamente asesinado en el evento que da lugar a toda la carrera de Spiderman: «un gran poder conlleva una gran responsabilidad». Se lo digo a ellos, y hoy me lo digo a mí mismo, se lo digo a mi alumnado, se lo digo a mis compañeros y compañeras en la formación de los próximos profesionales de este mundo hipertecnológico.
No demos un solo paso sin recordar que el gran poder de la tecnología conlleva una gran responsabilidad.
Que no nos falte la ética.




