Artículo publicado en El Diario Vasco (10/10/2023)

Desde el Programa de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Deusto, el último fin de semana de septiembre organizamos una inmersión de dos días con alumnos de la universidad para trabajar la competencia ecosocial y ganar conciencia acerca de la interdependencia y ecodependencia que tenemos con la naturaleza. Esta inmersión se sitúa en el contexto del proyecto Somos Amazonía de Alboan, y que tiene como objetivo analizar la vinculación que existe entre los conflictos ecosociales y los modos de producción y consumo globales, a fin de promover una ciudadanía crítica que se movilice por un mundo más justo, equitativo y sostenible.
Además de todos los aprendizajes que me llevo en la mochila después de ese fin de semana, y que dejaré para otro post, hubo un detalle conductual que me llamó sobremanera. Cuando hacíamos un descanso entre sesión y sesión, en el Albergue de Ulía en el que desarrollamos la actividad, se respiraba un silencio en ocasiones preocupante, teniendo en cuenta que estábamos allí acompañados de aproximadamente 45 estudiantes de entre 18 y 23 años. Al salir a comprobar dónde estaban los estudiantes, me encontraba con que prácticamente todos ellos estaban sentados en la terraza del albergue, mirando sus respectivos teléfonos móviles, en silencio. No había música, ni conversaciones cruzadas, ni debates, ni miradas cómplices, ni intercambio de ideas, sólo silencio.
Un estudio reciente ha concluido que aproximadamente en término medio los jóvenes reciben al menos 237 notificaciones diarias en sus teléfonos, provenientes de aplicaciones vinculadas a redes sociales. Alrededor del 25% de éstas aparecen durante la jornada escolar y el 5% por la noche. En primer lugar, esto deriva en que el consumo medio del teléfono móvil se sitúe en las cinco horas diarias entre semana y en ocho horas diarias los fines de semana. Una segunda consecuencia es que el 97% de los jóvenes utiliza el teléfono durante las horas de clase.
Hasta la fecha ha habido numerosas investigaciones que han apuntado a que el abuso de las redes sociales tiene una influencia directa sobre la salud mental de las personas jóvenes (depresión y ansiedad). Un artículo reciente analiza una nueva consecuencia de esta adicción, a saber, la pérdida de paciencia y su consiguiente efecto sobre el aprendizaje.
La paciencia, entendida como la valoración relativa de los beneficios presentes frente a los futuros, está estrechamente relacionada con el aprendizaje, ya que a nivel individual, los estudiantes sopesan la gratificación actual de pasar más tiempo en el móvil frente al tiempo de estudio, que conduce a recompensas diferidas. Para concluir si las diferencias en las preferencias temporales de los estudiantes (i.e. la paciencia) explican las diferencias en su rendimiento académico, el artículo anterior emplea datos de redes sociales para obtener preferencias subyacentes como la paciencia. Con fines de marketing, Facebook ha desarrollado un algoritmo para clasificar las “preferencias” de más de 2.000 millones de personas basándose en los intereses que declaran tener, sus clics, sus “me gusta, las descargas de software que efectúan, y los clics en anuncios que Facebook coloca en otras webs.
Cruzando dichos datos con los resultados que se derivan de los estudios de PISA (Programme for International Student Assessment), los resultados del artículo apuntan a que la falta de paciencia tiene una incidencia directa, no sólo en las diferencias de aprendizaje entre países, sino también en las diferencias intra nacionales (i.e. entre regiones de un mismo país). A su vez, dado que el aprendizaje y el desarrollo de habilidades son procesos acumulativos, la relación entre la paciencia y el rendimiento de los alumnos es mayor cuanto más alto sea el nivel educativo de éstos.
Las conclusiones del artículo ayudan a comprender por qué políticas educativas similares conducen a resultados sustancialmente diferentes. Por lo tanto, si queremos mejorar el rendimiento de los estudiantes, en vez de pensar exclusivamente en cambiar la política educativa y la inversión en educación, tal vez convendría comenzar por mirar nuestros propios hábitos conductuales, individuales, familiares, universitarios y colectivos, para desarrollar más nuestra paciencia, antes de que ésta se nos termine por agotar del todo.
Puedes seguirme en Twitter: @jonmizabala
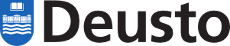
Deja una respuesta