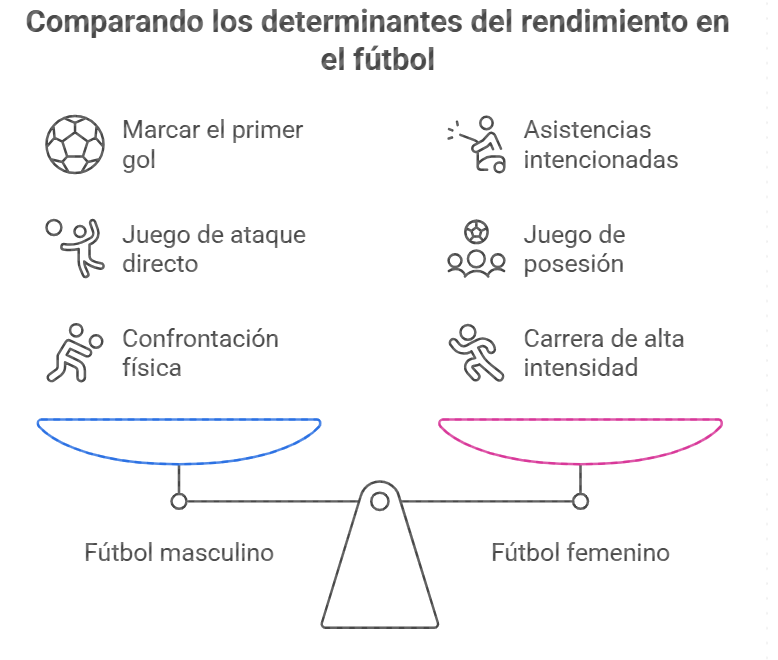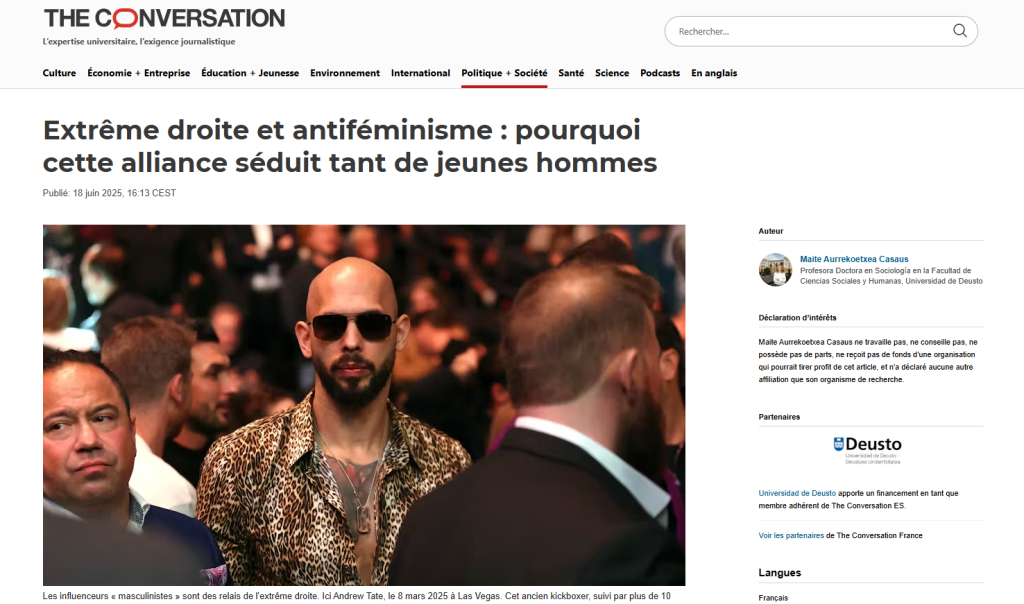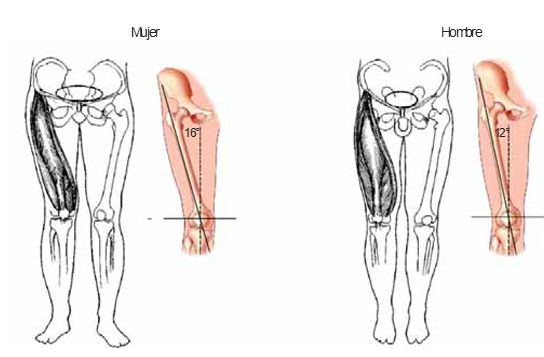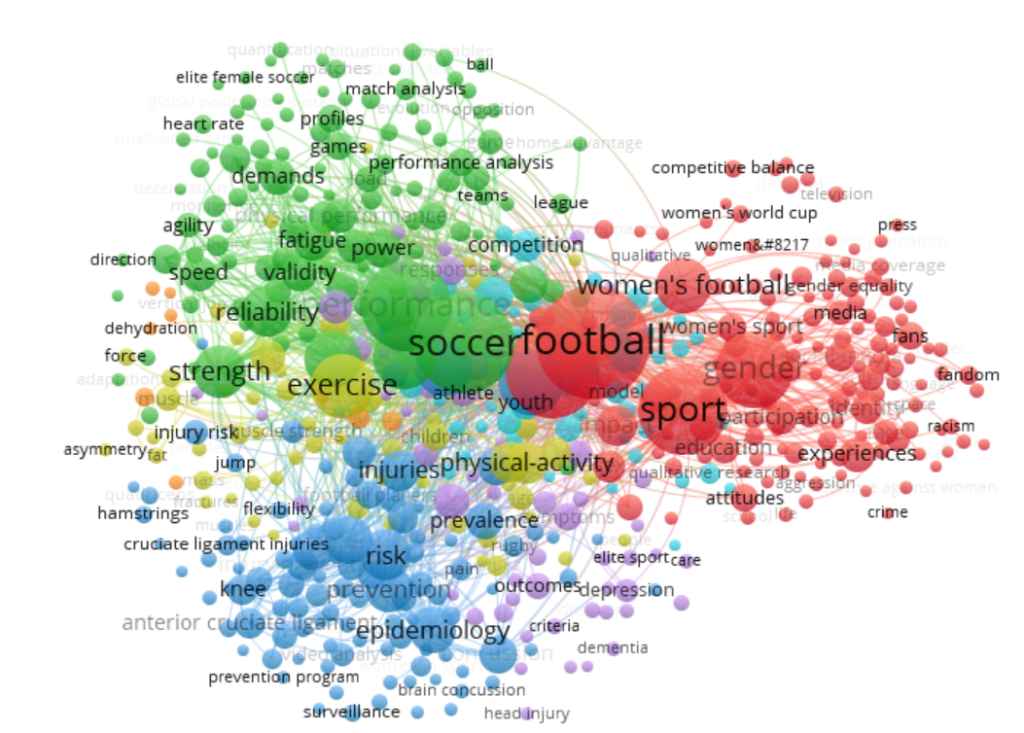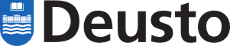En el fútbol femenino de élite, la diferencia no siempre está en las piernas, sino en la cabeza. La evidencia científica muestra que las jugadoras de mayor nivel competitivo ,desde la primera liga noruega hasta selecciones nacionales, puntúan más alto en rasgos como mental toughness o grit. No hablamos solo de talento técnico o físico, sino de resistencia psicológica, capacidad de concentración, control de la ansiedad y compromiso sostenido en el tiempo.
Estas cualidades no solo permiten mantenerse firmes ante la presión, sino que actúan como escudo frente al desgaste emocional que conlleva competir al más alto nivel. Las jugadoras más resilientes, más perseverantes y con mayor tolerancia a la frustración no solo llegan más lejos: también se sostienen mejor en escenarios adversos.
Estudios recientes revelan que el rasgo de la responsabilidad (conscientiousness) predice el rendimiento estadístico, mientras que la ansiedad y el neuroticismo lo reducen de forma significativa. También se ha observado que la mejora en habilidades psicológicas se traduce en más goles, más asistencias y mejor valoración por parte de los entrenadores.
¿Se pueden trabajar estos rasgos?. Por supuesto.
1. Normaliza la ansiedad como parte del juego
La ansiedad no siempre es un enemigo: cierto nivel puede mejorar el rendimiento (ansiedad facilitadora). Habla con las jugadoras sobre cómo identificar y gestionar esa activación sin patologizarla.
2. Entrena el cuerpo para calmar la mente
Respiración diafragmática, escaneos corporales y rutinas de relajación progresiva ayudan a reducir los síntomas fisiológicos de la ansiedad antes y durante la competición.
3. Utiliza rutinas precompetitivas personalizadas
Las jugadoras con mayor neuroticismo tienden a reaccionar de forma más intensa ante la incertidumbre. Establecer rutinas prepartido estables reduce la carga cognitiva y genera sensación de control.
4. Promueve el autodiálogo positivo
Entrenar verbalizaciones internas («he entrenado para esto», «puedo hacerlo») disminuye la rumiación y ayuda a las jugadoras a mantenerse en el presente, evitando espirales de autoexigencia o anticipación negativa.
5. Incorpora sesiones de mindfulness o atención plena
El mindfulness ha demostrado reducir la ansiedad deportiva y moderar los efectos del neuroticismo. Incluso prácticas de 10 minutos diarios generan cambios en la autorregulación emocional.
6. Entrena la tolerancia a la frustración
Usa dinámicas donde haya margen para el error intencionado. Reflexionar sobre cómo responder emocionalmente ante el fallo permite trabajar la estabilidad emocional en entornos seguros.
7. Integra el perfil psicológico en la detección y seguimiento del talento
Evaluar niveles de ansiedad y neuroticismo (a través de escalas o entrevistas) no debe usarse para excluir, sino para adaptar el acompañamiento mental según las necesidades individuales.
En el Equipo «Deusto Sports & Society» abrimos líneas de trabajo en estos 7 puntos.
¿Quieres colaborar en alguno de estos 7 puntos?