NO voy a hablar de Obama, ciertamente un líder muy atractivo, sino de Pedro Arrupe de quien se cumple en estos días los veinte años de su muerte. En esta época tan huérfana de personalidades con carisma (si se quita los famosos del deporte y la música), recordar su figura nos devuelve la imagen de una persona extraordinaria, que ejerce un influjo duradero y al que echamos mucho de menos.
Fue jesuita y gobernó la Compañía de Jesús en tiempos difíciles, complejos y rápidamente cambiantes, tanto dentro como fuera de la Iglesia: cambios que tuvo que afrontar, pero que la mayoría de las ocasiones no provocó él. Fueron cuestionadas estructuras e instituciones, muchas prácticas y conductas tradicionales entraron en crisis y los sistemas de valores sufrieron un proceso de profunda mutación.
Pues bien, Arrupe representó una novedad singular en el mundo católico. Ejerció su autoridad sobre la orden masculina más numerosa e influyente de la cristiandad de una manera muy distinta de sus predecesores. Dejó de ser un capitán general, encerrado en su alto estado mayor de Roma que, rodeado de una camarilla de incondicionales, ordena y manda desde un despacho.
Tenía una concepción de la obediencia en la Iglesia, que nada tiene que ver con la militar o servil con la que se la ha confundido casi siempre. Ni la Iglesia ni la Compañía de Jesús, ni ninguna institución que se inspire en el Evangelio es un ejército, un cuartel o una secta donde se deba una obediencia sin rechistar, como la del criado al amo de tiempos felizmente pasados. La autoridad en la Iglesia no es poder ni imposición, ni tiranía, ni despotismo. Es servicio, y para ejercitarlo con espíritu evangélico el que manda debe oír antes al que se ha comprometido a obedecerle. Y tras escucharle y hacerle una propuesta, todavía éste tiene la posibilidad y responsabilidad de representar sus objeciones, si las hubiera, a lo que se le pide.
Los cristianos nos consideramos hermanos entre nosotros, iguales, sin que nadie sea superior al otro. Somos libres y lo somos no sólo ante Dios sino ante cualquier autoridad legítima a la que uno esté sometido. Pero en las instituciones eclesiásticas (y por desgracia también en las civiles) los jerarcas demandan adhesión incondicional a lo que disponen.
Este tipo de obediencia imperativo es tanto más odioso e indigno de la condición humana cuando se ejerce en nombre de Dios al que se invoca para justificar una decisión que a veces poco tiene de evangélica. Este tema hizo sufrir mucho a Arrupe que juntaba un respeto hasta excesivo a las supremas autoridades eclesiales y, al mismo tiempo, una soberana libertad de pensamiento y de opinión.
Es curioso, fue superior general de más de treinta mil jesuitas, pero nunca hizo sentir su autoridad de manera prepotente o altanera a ninguno de sus compañeros. Más aún, su calma, nacida de un extraordinario control de sí mismo, le llevó a no expulsar de su equipo a quien le traicionaba manifiestamente. Y a los compañeros que tuvo que amonestar no les quedó resquemor ni animadversión alguna contra él. Más aún, cuando se vieron en situación de necesidad, siempre les ayudó, como si nada hubiese pasado, incluso ofreciéndoles nuevas oportunidades.
El trato de Arrupe era de una cordialidad extraordinaria. Enseguida se sentía uno cómodo con él, pero eso no significaba que renunciara a ser exigente si las circunstancias así lo aconsejaban. Todo su porte expresaba la radicalidad de su entrega personal a Dios y a la tarea encomendada. No bajaba la guardia, pero lo hacía sin sombra alguna de petulancia o superioridad.
Compaginaba una profunda vida interior con una actividad que a la mayoría nos parece desbordante: viajó incansablemente para conocer los problemas directamente, sobre el terreno, en contacto con las personas afectadas o en cuestión. Alguno calculó que dio unas doce veces la vuelta al mundo, lo que para su tiempo es casi un récord en un hombre público y de gobierno.
De ahí sus certeras intuiciones sobre la injusticia en el mundo, la necesidad de atender a los refugiados y desplazados, la magnitud del fenómeno migratorio que se iba a desencadenar, la globalización que entonces era un horizonte lejano y que obliga a una evangelización en términos planetarios, la necesidad de dar autonomía e independencia a las Iglesias locales en África y Asia, la crisis de la vida consagrada, la formación de laicas y laicos para implicarlos como protagonistas en la misión de la Iglesia y de la Compañía, la educación como motor del desarrollo de los pueblos, etc. Temas que ahora nos parecen de actualidad pero que hace cuarenta años resultaban casi fantasías de una mente calenturienta.
Porque no sólo adivinó el mundo que se nos venía encima sino que reaccionó ante él con una actitud positiva y activa. Nunca fue un profeta de calamidades. Al contrario, los problemas estimulaban su creatividad. Así, por ejemplo, fundó el JRS (el Servicio Jesuita al Refugiado) que atiende hoy en día por medio de sus voluntarios a varios millones de personas forzadas a dejar su tierra.
No sé si algún día el Pedro Arrupe será beatificado y canonizado oficialmente, cosa que depende no sólo de sus virtudes sino de otras muchas circunstancias. Para quienes lo conocimos o para quienes estuvieron en contacto con él, sin prejuicios y con un corazón abierto, Arrupe fue un verdadero líder además de un hombre de Dios. Eso es lo importante y no que lo veneremos o no en los altares.
Termino recordando una frase textual suya: «No pretendemos defender nuestras equivocaciones, pero tampoco queremos cometer la mayor de todas: la de quedarnos de brazos cruzados -y no hacer nada- por miedo a equivocarnos».

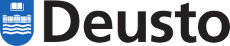
Precioso comentario sobre nuestro querido paisano. Soy de Bizkaia. !Gracias¡