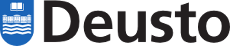Hace unos seis mil años surgieron las primeras ciudades en la región de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, un territorio que hoy ocupa, principalmente, Irak y, en menor medida, Irán y Siria. Extendiéndose, posteriormente, por el antiguo Egipto, a orillas del Nilo. Cosas del ser humano que, allá donde se abría paso la civilización urbana, hablemos hoy de escenarios de destrucción y sinrazón, de drama humano y éxodo. Se trataba de pequeños asentamientos, habitualmente fortificados para su defensa, que cumplían funciones comerciales, políticas, administrativas y religiosas.
Desde Mesopotamia y Egipto, la idea de ciudad se propagó hacia Europa, donde conoció un desarrollo extraordinario en la Grecia clásica y el Imperio Romano. Segunda doble coincidencia en escenarios: donde se filosofaba sobre res publica, hoy contemplamos la actual crisis griega y el drama migratorio y de refugiados en las costas mediterráneas griegas e italianas.
La Grecia clásica llegó a tener una red urbana formada por más de 500 ciudades, a la cabeza de la cual se situaban Esparta y Atenas. Esta última llegó a alcanzar una población cercana a los doscientos cincuenta mil habitantes. Las ciudades griegas tenían dos centros principales: el ágora, plaza del mercado donde se desarrollaba el comercio y la vida social; y la acrópolis, lugar elevado donde se levantaban las construcciones más significativas, normalmente vinculadas con el culto religioso. Así mismo, la ciudad contaba con otros espacios y edificios públicos de encuentro, como teatros y gimnasios.
Las urbes romanas, por su parte, formaron la mayor red de ciudades de la Antigüedad. Roma era la cabeza de esa red. Alcanzó el millón de habitantes, era la capital del imperio y el centro del poder político y económico. Las ciudades romanas estaban atravesadas por dos calles principales, en dirección norte-sur (cardo) y en dirección este-oeste (decumano). En el cruce de ambas se situaba el foro, plaza en la que se encontraban los principales edificios civiles y religiosos, como el senado, la basílica y los templos, junto con la vida ciudadana.
El concepto de ciudad, heredado de aquellas primeras civilizaciones y fraguado a lo largo de siglos, se ha cimentado en la idea del intercambio. Un intercambio originariamente económico, de bienes y productos, que van siendo complementados, con el paso de los siglos, con servicios. Pero, también un progresivo intercambio de intangibles políticos, religiosos, culturales, deportivos,… que configuran experiencias.
No obstante, la esencia urbana del intercambio no ha estado exenta de contradicciones: avances y retrocesos, destrucción y construcción, muros y plazas. La ciudad se ha mostrado dubitativa entre la cálida acogida al forastero, que acaba reconocido como ciudadano de pleno derecho, y la numantina resistencia de la propia ciudadanía ante potenciales nuevos miembros.
Hoy, ante los acontecimientos de extremada gravedad que vivimos en las últimas décadas -oleadas de inmigrantes y de refugiados, víctimas de la pobreza, del hambre, de la injusticia, de la guerra, del fanatismo o de todo ello junto-, la ciudad se debate nuevamente entre, por un lado, afirmarse en el valor de la hospitalidad y la philoxenia o, por otro, ceder protagonismo al desamparo y la xenofobia.
Las ciudades, tanto en el proceder de sus regidores como de sus ciudadanos, no dudan sobre la bondad de la práctica de la hospitalidad, pero sólo la aplican con convicción y diligencia en algunas situaciones.
La mayoría de los ciudadanos somos partidarios de recibir al turista de la mejor de las maneras posibles, viendo bien que se dediquen ingentes cantidades de recursos para llamar su atención y para, una vez captados, desarrollar un auténtico cortejo de seducción.
Idéntica coincidencia de criterio se produce sobre la conveniencia de “atraer talento”, expresión que refiere a nuestro interés en lograr que personas de otros lugares del planeta, si son más listas, más inteligentes, más ricas, más capaces o más influyentes, formen parte de nuestra ciudadanía. En este caso, no sólo nos conformamos con atraer sino que hacemos ímprobos esfuerzos por retener lo que adjetivamos de capital humano.
Pero, hoy, el debate abierto en nuestra sociedad y ciudades no se centra en estas dos primeras categorías, a las que no nos duelen prendas de aplicar los principios de hospitalidad. Nuestras carnes ciudadanas se abren cuando las etiquetas de excursionista, visitante, turista o talento son sustituidas por las de inmigrante, refugiado o asilado. En este caso la hospitalitas, ese bello vocablo latino del que con tantas y tan agraciadas palabras se ha enriquecido el diccionario de la lengua castellana -hospedar, hospicio, huésped, hospital, hospitalario, hostería, hotel,…-, se ve desbordada por la hostilidad, el desamparo, la inseguridad y la xenofobia. Del amor a turistas y talentos, al odio al inmigrante, refugiado y asilado.
En coyunturas históricas como las actuales, corremos la tentación de volver a construir las ciudades hacia dentro, tras las murallas, tras muros y vallados físicos o tras nuevas fronteras virtuales. Actuando como ya hemos hecho tantas veces a lo largo de la historia, contradiciendo la idea fundacional de la ciudad: el intercambio, la apertura al otro, a lo distinto y a la innovación.
Es momento de releer la magnífica monografía de Daniel Innerarity, Ética de la hospitalidad (2001), en la que calificaba a la hospitalidad como una de “esas experiencias éticas fundamentales que tejen la vida de los hombres”, y yo añadiría, de las ciudades y la sociedad en su conjunto.
Y si esta defensa de la ciudad hospitalaria no le convence, al menos, súmese a la defensa de los argumentos expuestos, desde otro punto de vista más pragmático y pedestre. No sean tan torpes de echar a perder la cantidad de joven talento que está llamando a las puertas de esta vieja Europa. Ese talento que, por otro lado, con tanto anhelo decimos querer atraer, seducir y retener. Ese talento está aquí: en nuestro cuarto mundo, en la orilla de nuestros mares y en las estaciones de tren. Tan sólo esperan un poco de hospitalidad de la ciudad que finalmente les acoja.
Publicado en El Correo. 19-9-15