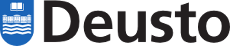La relación entre las ciudades y los libros se hunde en la noche de los tiempos. Las ciudades, a través de los ojos y las manos de sus vecinos, necesitan leer para aprender y conocer, y escribir para recordar y comunicar. Aquello que fue privilegio reservado a sus minorías aventajadas, con el paso de los siglos, se ha convertido en derecho y disfrute de una mayoría alfabetizada y empoderada.
Los expertos apuntan que las ciudades se van imponiendo como los lugares donde vivimos la gran mayoría. Afirman que aquellos espacios, que nacieron de cruce de caminos e intercambio de excedentes, van a servir de lugar de asentamiento y encuentro para casi tres cuartas partes de la Humanidad.
Las ciudades tendrán que ser escritas, leídas y relatadas de nuevo. Tendrán que hacer de habitantes y visitantes, lectores, escritores y relatores empedernidos. Tal vez encuentren en la lectura sosegada, en la reflexión de la escritura y en la articulación del relato, respuestas a tantas inquietudes actualmente planteadas.
Las ciudades se edifican, imbrican, extienden, comprimen, dotan y entrelazan. En ellas aprendemos, compramos, vendemos, trabajamos, sanamos, creamos, recreamos, practicamos, conversamos y rezamos. Hacemos ciudad en quietud y movimiento. En ella somos autóctonos, vecinos, visitantes, turistas, inmigrantes y alegales; propietarios, inquilinos y sin hogar; infantes, adolescentes, jóvenes, adultos y mayores; mujeres, hombres y con otras identidades sexuales; personas con iguales derechos y diversas capacidades; líderes reconocidos y marginados desconocidos; ricos, medios, pobres y excluidos.
Las ciudades son, después de todo, crisoles de diversidad, de diálogos inconclusos, ruidos y silencios, de conflictos inacabados, consensos transitorios y acuerdos caducos, de sueños y anhelos perennes.
Las ciudades están ahí, para ser vistas y no vistas, oídas y escuchadas, olfateadas y reconocidas, degustadas y tocadas. Las ciudades son un lujo para los sentidos. Son libros escritos para ser leídos. Son páginas en blanco aún por escribir. Encierran bibliotecas enteras con estantes infinitos, llenos de relatos vividos y compartidos.
A través de sus calles y rincones, descubrimos monografías históricas, complejos ensayos, biografías personales, novelas costumbristas, relatos épicos colectivos, versos de amor, cuentos con sueños incumplidos, poemas de paz y violencia, teatros plenos de alegrías y tristezas.
En esos lugares, que llamamos ciudades, habitan los libros: en las cabezas de jóvenes y niños, en las plumas y teclados de escritores, en las mesas de editores, en los talleres de impresores, en las baldas de bibliotecas, en los consejos de libreros, en los estantes de las casas, en los bancos del olvido y en los contenedores de papel.
Nacen, crecen y mueren las ciudades de los libros, ciudades en las que se lee y ciudades que leen. Ciudades en las que agonizan los libros y sus hojas no impregnan razones ni corazones. Y ciudades en las que se da rienda suelta al goce y disfrute de lecturas por parte de niños y mayores, de hombres y mujeres, de emigrantes e inmigrantes, de activistas y enmohecidos.
Las ciudades de la lectura son lugares donde letras y palabras, historias que cuentan, emociones que suscitan, reacciones que provocan, se perciben en sus plazas, calles y casas. Sus páginas se llenan de vivencias y experiencias, opiniones y sentimientos, pequeñas y grandes historias, pasados lejanos y recientes, presentes incompletos y futuros inesperados. Las personas que las habitan se mueven por la razón y la pasión, alimentados por poesía, novela, teatro y ensayo. Su ciudadanía no discute los metros cuadrados concedidos a la lectura, porque entienden su ciudad como un libro abierto. Todo recurso les parece insuficiente cuando de fomentar la imaginación, creatividad o talento se trata. Las instituciones diseñan sus calles y avenidas, parques y plazas, como rincones para lenguas y letras, para conversaciones y confidencias. Las industrias de lo intangible se integran en polígonos industriales, parques tecnológicos e incubadoras. Y su influjo, es tal, que hasta las industrias del acero computan horas de lectura y escritura entre las tareas de sus directivos y trabajadores. Las asociaciones son espacios para la crítica social y el goce estético, de la mano de autores clásicos y contemporáneos, de ligeros micro-relatos y sesudos ensayos. Los ciudadanos pasean pesados libros en papel y livianos libros electrónicos como signo de distinción y prestigio social. Las personas más vulnerables han hecho de los libros reivindicación de su propia dignidad y de la conquista de la equidad.
Indicadores como los metros cuadrados de espacio para la lectura, lectores por metro cuadrado y número de páginas leídas al año, son parte consustancial de un particular índice de desarrollo humano sostenible.
Las ciudades en las que se lee han transformado el mundo, porque han aprendido de los errores por otros compartidos y mejorado su realidad con buenas prácticas por otros experimentadas. Las ciudades que leen rezuman dignidad y solidaridad.
Las ciudades en las que se escribe son ciudades que escriben. Las ciudades donde sus moradores llenan las páginas en blanco de la historia de la Humanidad. Sus bibliotecas son bitácoras de lo vivido, pensado, sentido, aprendido y hecho por quienes las transitaron. Si aprendemos a leerlas aprenderemos a entender lo que fueron y lo que son. Y de hecho aprenderemos a ser con ellas, de algún modo, mejores.
Las ciudades en las que se relata se generan experiencias de interés para las y los ciudadanos, vecinos y visitantes. En ellas crecen las industrias de lo intangible, capaces de poner en valor aspectos de nuestra existencia más allá de la materialidad de los límites del producto. Revolucionan las ciudades hasta situar el valor de la experiencia muy por encima de sus contenedores materiales. Dan paso a las ciudades de la experiencia. La materialidad de bienes, productos y servicios son removidos por la fuerza de motivaciones y valores, motores de nuestra existencia. Las ciudades se convierten en el escenario privilegiado para la vivencia de experiencias. El magnetismo y la capacidad de atracción de las ciudades se asocian, en gran medida, con la capacidad de sus habitantes en proponer al mundo un relato interesante, que conecte con las motivaciones y valores de los otros.
Pero, la mercantilización de la experiencia conlleva un serio riesgo de deshumanización, de manipulación del ser humano, de cosificación de los sentimientos, sin deontología ni ética que nos proteja. Las ciudades pueden convertirse en parques temáticos y paisajes artificiales, intercambiables, alejados de la autenticidad de las personas que los habitan y de sus vivencias memorables y significativas.
Las ciudades nos hacen cómplices cuando desarrollamos una experiencia positiva de la vida en ellas. Y cuando las personas que nos visitan tienen vivencias gratificantes, fruto del encuentro con la autenticidad de las personas y los paisajes por ellas construidos. A la vez que van dejando entre nosotros su propio relato de lo vivido. Las ciudades son relatos de nuestra experiencia personal y colectiva. Son libros que escribimos a diario. Son lecturas a las que debiéramos dedicar nuestra atención. Las ciudades en las que se relata, las ciudades que relatan, son proveedoras de experiencias auténticas, memorables y significativas.
Las ciudades que leen, escriben y relatan, en el fondo, se gobiernan de manera distinta. Se gobiernan desde libros, lecturas y relatos, generadores de experiencias humanas. Se gobiernan desde creatividad, aprendizaje, talento e innovación promovidos por la cultura. El gobierno de la ciudad se convierte en deseo de escribir textos, leer libros y generar relatos que compartan experiencias propias y ajenas que ayuden a desarrollarnos y entendernos como seres humanos que somos.
[Publicado en DEIA, 10-5-18]