¿Para qué cuidar un bosque?
Por Jon Mikel Zabala
La próxima vez que entres en un bosque, te invito a hacer un experimento. No lo mires como “naturaleza”. Míralo como si fuera un superpoder silencioso que trabaja para ti 24/7, sin turnos, sin nóminas, sin nadie que lo gobierne. Y, aun así, resolviendo problemas que, cuando aparecen, nos cuestan millones (p.e., incendios, problemas respiratorios, cáncer, depresión, baja calidad del aire o del agua)

Porque el bosque no es solo un conjunto de árboles, es una fábrica de servicios. Recreación, salud física, salud mental, identidad territorial, arraigo, cultura, educación ambiental, turismo de naturaleza… Todos estos valores los damos generalmente por hecho. Son algo que parece que nos viene dado, que está ahí para nosotrxs, pero en realidad, responden al trabajo de “alguien” (que tiene nombres y apellidos). Y esto es así… hasta que ya no hay “alguien”.
Imagina por un momento una semana de lluvia fuerte. En un paisaje arbolado, el suelo forestal funciona como una esponja enorme. El agua no cae y “se va”, sino que cae, se infiltra, se filtra, se frena. El bosque retiene parte de esa lluvia, la distribuye, la deja pasar, poco a poco. La tierra y las raíces actúan como un filtro natural y, mientras lo hace, va limpiando. ¿Y a ti qué te llega de todo este proceso? Menos barro, menos sedimentos, menos “sorpresas” en los ríos y embalses, una mejor calidad del agua, etc. No es magia: es física, es química, es biología.
Ahora cambia la escena. Piensa en una ladera con pendiente. Cuando el suelo está cubierto por las hojas, cuando hay raíces que sujetan, cuando hay materia orgánica, la historia es una. Cuando falta esa cobertura, la historia cambia. La lluvia golpea directo; el suelo se desagrega, se desplaza, se pierde. El bosque, cuando está bien conservado, es como una red que sujeta el territorio. Reduce la erosión, estabiliza taludes, amortigua desprendimientos, evita que lo fértil acabe donde no debería, en el cauce, en la carretera, en tu pueblo.

Sigue caminando. Ese aire más fresco, más húmedo, más amable no es solo “sensación”. La masa forestal crea microclimas, da sombra, regula la temperatura, modera los extremos, suaviza los golpes de calor. En las ciudades hablamos de islas de calor, en el bosque, sin grandes titulares, y día a día, ocurre lo contrario. Además, la vegetación atrapa partículas, captura parte de la contaminación y convierte ese paseo en un pequeño reinicio mental y físico. No es casualidad que, cuando estamos saturados, intentemos “pensar en verde”.
Vamos ahora con el servicio que se ha vuelto protagonista en las últimas décadas, el carbono. Los árboles crecen y, al crecer, almacenan carbono. El suelo, cuando está vivo y cubierto, también guarda una parte enorme de carbono. Es como una “cuenta de ahorro” climática: se llena despacio, con años de crecimiento y equilibrio ecológico, pero puede vaciarse de golpe si hay degradación, incendios o mala gestión. En un mundo con un clima (y una sociedad) cada vez más impredecible, tener sistemas que amortiguan, que resisten y que recuperan es una ventaja estratégica.
Hasta aquí, todo suena muy bien. Inspirador, incluso. Pero ahora viene el giro de guión. Si el bosque nos da agua más estable y más limpia, si reduce riesgos de erosión e inundaciones, si ayuda a amortiguar extremos térmicos, si sostiene biodiversidad, si almacena carbono, si ofrece bienestar y salud, si hace que un territorio sea más habitable… entonces ¿quién garantiza que todo esto se mantenga vivo?
Porque la realidad es que una parte enorme de estos beneficios se disfruta de manera colectiva. Los usa todo el mundo. Los aprovecha el conjunto. Y, sin embargo, el coste de mantenerlos (de cuidar, gestionar, prevenir, planificar, invertir, esperar años para ver resultados) recae muchas veces en manos privadas: propietarios forestales, comunidades de montes, pequeñas entidades locales. Personas y organizaciones que, con nombres y apellidos, en demasiados casos, sostienen un servicio público… con su economía privada.
Este es el corazón del “fallo de mercado” del que casi nunca hablamos fuera de las aulas de la universidad. Hay bienes y servicios que tienen muchísimo valor, pero como no se cobran de forma directa en un mercado “clásico”, se infravaloran (i.e., están ahí porque sí). Y cuando se infravaloran, el incentivo es perverso, ya que se gestiona menos, se posterga y se abandona.
En iNNoVaNDiS nos interesa trabajar estas cuestiones por una razón muy sencilla: es un caso real de innovación aplicada, con impacto territorial, económico, social y medioambiental. Porque esto no va solo de árboles: va de diseño de sistemas. Va de cómo una sociedad reconoce (o no) lo que la sostiene. Va de si seguimos actuando como si el bosque fuera un decorado gratuito, o si empezamos a tratarlo como lo que realmente es, una infraestructura natural crítica. Se trata de reconocer que hay servicios esenciales que hoy funcionan porque alguien, en algún sitio, está sosteniendo el sistema, y eso, a largo plazo, no es sostenible.
Puedes seguirme en Bluesky: jonmizabala.bsky.social
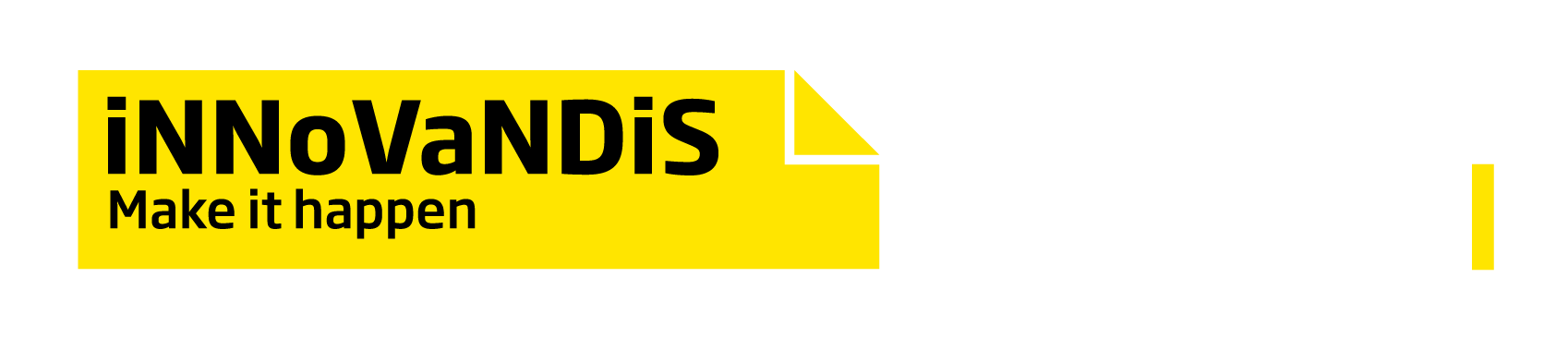
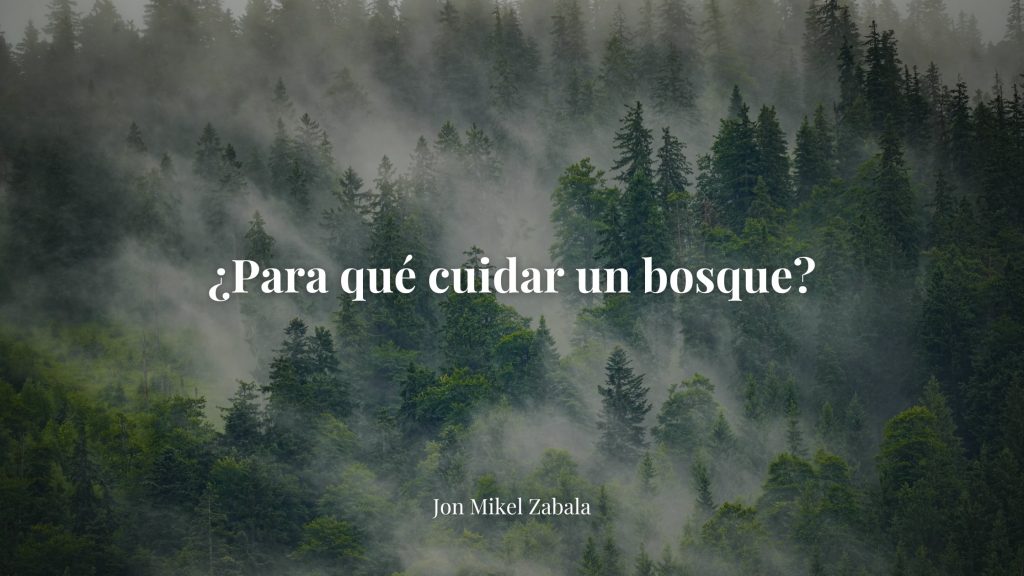
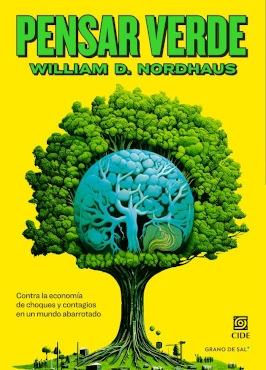
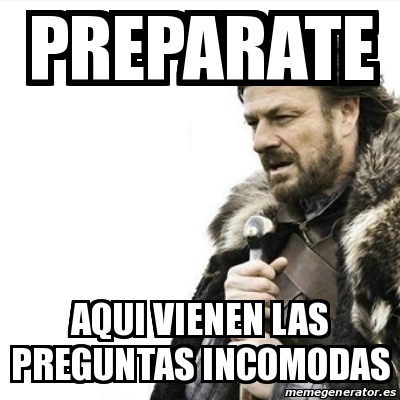



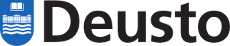
Comentarios recientes